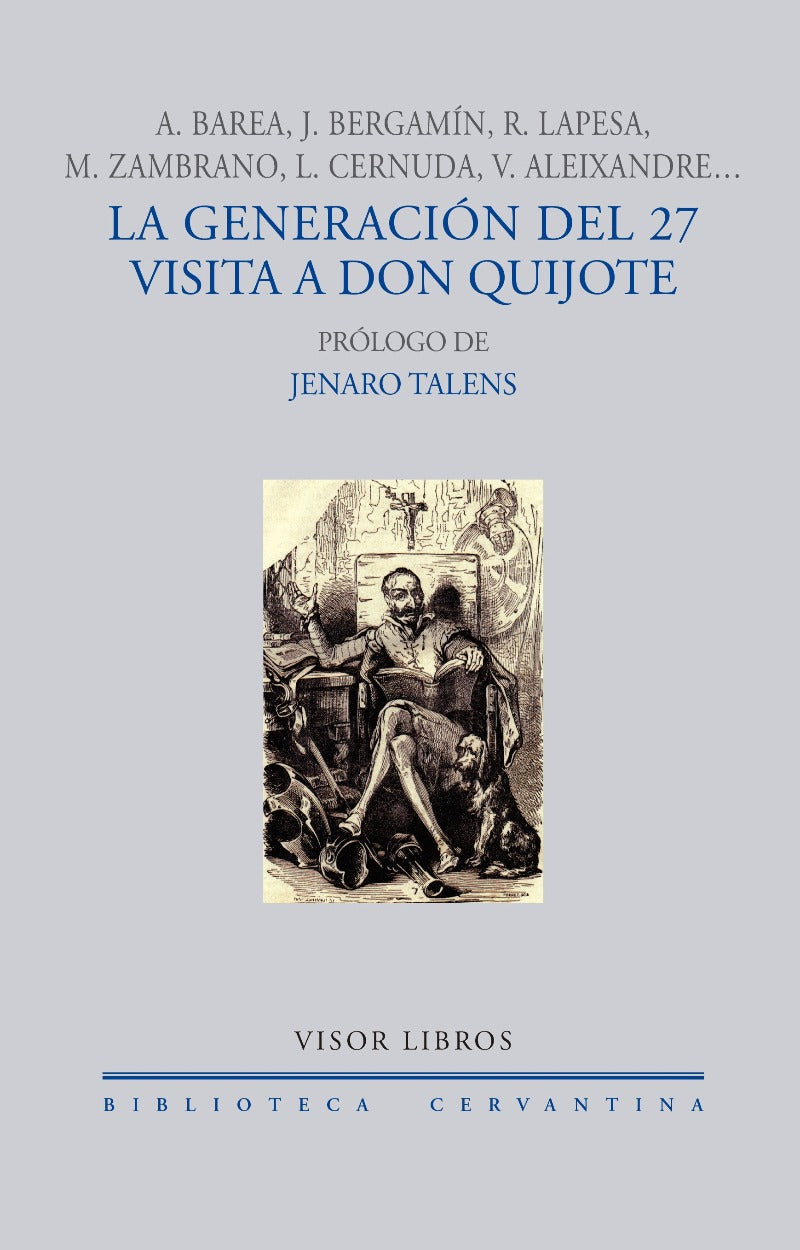En uno de los ensayos de este volumen, «Sancho Panza en el purgatorio», José Bergamín afirma lo que sigue: «También soñaba nuestro don Quijote —sombra de llama viva— en la cueva de Montesinos; soñaba con ser lo que era o el que era, con ser él mismo. Pues cuando de su primer descalabro volvió, por primera vez, desbaratado, fue cuando dijo aquello de «yo sé quién soy». La reflexión bergaminiana sobre la conjunción entre fe, deseo y conocimiento (Unamuno traducía la frase quijotesca por «yo sé quién quiero ser»), más allá del sesgo religioso que la articula, muestra, a mi modo de ver, la diferencia radical que existe entre las políticas de lectura que son propias a las dos generaciones más célebres del siglo XX hispánico: la del 98 y la del 27. En efecto, si algo ha caracterizado a la genial novela cervantina, a lo largo de sus cuatro siglos de andadura, es su capacidad para sintomatizar muchos de los conflictos y contradicciones que han atravesado lo que llamamos la modernidad occidental, especialmente en su variante castiza. Hasta tal punto es así que hay casi tantos Quijotes como problemas sociopolíticos o culturales en la constitución de ese difuso entramado que llamamos España. La crisis finisecular en el penúltimo cambio de siglo, con la pérdida de Cuba, las Filipinas y, con ellas, los últimos retazos de lo que fuera un pasado imperial, encontró en don Quijote una excelente cabeza de turco para ejemplificar los temas de debate. La unamuniana Vida de Don Quijote y Sancho o las tantas veces citada Meditaciones del Quijote de Ortega eran, además de una lectura más o menos parcial, más o menos compartible de la novela cervantina, una manera de reflexionar sobre los límites y los horizontes de la realidad de un país que no acababa de subirse al tren europeo de la modernización. No había en ello nada de particular.